Pedro Andreu
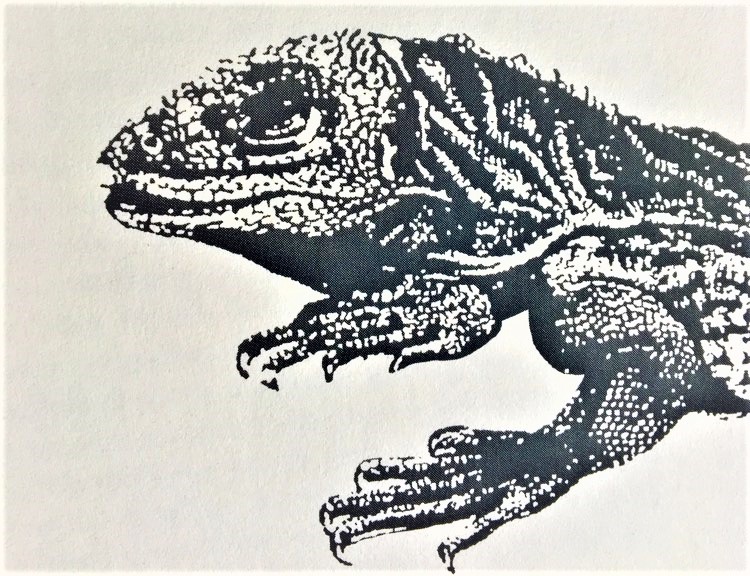
© Pedro Andreu, 2021
Este relato aparece, en una versión algo distinta, en El secadero de iguanas
(PortalEditions, 2011 y Mueve Tu Lengua, 2016).
También fue publicado en la antología de ciencia ficción Terra Nova —vol. 2 (Fantascy, 2013)
© De esta edición digital:
LíbereLetras, 2021
bajo licencia CC-BY-NC-SA
© De la ilustración,
Alejando Moia, 2011
(Publicada en la portada de la primera edición de El secadero de iguanas)
Diseño web:
Eduardo Gayo López
La djin apareció una tarde cualquiera. La encontramos entre los maizales crecidos del final del verano. Fue poco antes de que aquella extraña epidemia azotara Bójum, el planeta que habíamos colonizado hacía apenas tres generaciones. Uno de los soles ya había caído por el oeste y los otros dos se ocultarían en unas pocas horas. Recogíamos mazorcas en los campos comunes cuando la escuchamos gimotear algo parecido a una canción hipnótica. La descubrimos acurrucada en el suelo, temblando de horror ante nosotros. Tenía la piel quemada por los soles, de un color casi barro, y cubría su desnudez con un manto granate hecho jirones. Estaba descalza y sucia de tierra. Cuando abrió sus ojos de arcilla roja, sin pupilas ni blanco, todo iris, alguno de nosotros gritó y los otros nos acercamos con precaución.
Era la primera vez que nadie en aquella comarca contemplaba a un djin. Yo siempre había creído que eran una leyenda inventada para asustar a los niños por los primeros hombres que colonizaron Bójum. Se decía que aquellos seres originarios del planeta atraían desgracias y pestes; que nuestro gobierno había decidido exterminarlos antes de la segunda fase de colonización; aunque hay quienes pensaban que habían muerto contagiados por enfermedades humanas.
Hacía más de un siglo que nadie se cruzaba a un djin. O al menos no había constancia de ello.
—Matémosla —murmuró alguien, pero me interpuse a los hombres.
—¡Quietos! Estáis locos. Esta mujer no ha hecho nada. No podría hacer daño a nadie. Miradla: está muerta de miedo. Tendrá sed y hambre.
Decidí llevármela a casa para protegerla. No dejó de lloriquear y temblar durante todo el camino. Cantaba en murmullos quebrados aquella balada triste y vieja, en contraste con sus ojos que, como toda su carne, eran jóvenes y ausentes y permanecían callados a nuestro mundo. Llegamos a mi granja ya de noche. No quiso entrar conmigo al caserón, sino que se zafó de mi mano y corrió hacia uno de los perros. Se abrazó a él y, mientras le acariciaba la pelambrera sucia, continuó murmurando su aletargada canción. Busqué una cadena y la até por el tobillo al tronco de un árbol. Luego me dirigí a casa, cerré la puerta y dejé a aquella extraña criatura a solas con la noche.
Durante días la djin no quiso más compañía que la de los perros: comía con ellos de sus platos, bebía con ellos de sus cubos de agua, dormía a la intemperie como un animal más, arracimada con ellos para protegerse del frío del alba. Era como si temiese estar a cubierto, como si el cielo raso de una casa la ahogara. La djin necesitaba la luna y las estrellas sobre su cabeza para poder conciliar el sueño. O tal vez me temía tanto como yo pudiera temer las tormentas de tierra que en otoño asolaban la comarca.
Creo que fue a la segunda noche cuando le saqué unas mantas y le acerqué un plato con lo mismo que yo había cenado, pero no lo aceptó y a la mañana encontré a uno de los perros comiendo de él.
Comencé a sospechar que algo andaba mal a las pocas semanas, al percatarme de que habían desaparecido todos los insectos de la granja y darme cuenta de que los pájaros habían dejado de despertarme a las mañanas con sus cantos. Mis presentimientos se confirmaron pronto: de un día para otro se secaron los frutales del patio y un par de perros enfermaron. No querían comer ni beber, los vientres se les hincharon, perdieron el pelo y acabaron retorcidos de dolor entre feos estertores de muerte. La djin lloró sobre ellos como si fueran su propia familia.
En menos de una luna, habían fallecido todos mis animales de la misma pandemia: desde las gallinas a los caballos y bueyes. Todas las verduras y hortalizas de mi huerta se echaron a perder y tuve que empezar a alimentarnos de la yuca vieja de años pasados, de las conservas de mermelada y de la carne seca del invierno anterior.
Una madrugada sin luna, transcurridas algunas semanas, desperté sobresaltado. Me había desvelado una extraña pesadilla: en mis sueños la djin entonaba aquella adusta canción una y otra vez en una lengua parecida al aleteo de los pájaros. Entonces escuché voces allá fuera. Me asomé a la ventana: cinco labriegos armados con palos acorralaban y golpeaban a la djin. Bajé las escaleras a saltos, agarré uno de los fusiles de caza que guardaba en el salón, un puñado de balas y salí al patio.
—¡Mátala, maldita sea! Su podrida canción nos volverá locos. Acaba con las pesadillas. Es culpa de ella. Es una bruja. ¡Mátala, mátala!
—gritaban los hombres, encolerizados, mientras la golpeaban.
Disparé tres veces al aire.
—La próxima bala se la meteré a alguno de vosotros entre las cejas —les advertí.
Los hombres se quedaron quietos. La djin gimoteaba a sus pies.
—Llevamos noches soñando con su canción —dijo alguno.
—Nuestros niños se despiertan tarareándola. Nuestras mujeres se desvelan a media noche, asustadas. Está maldita —explicó otro.
—Déjanos hacer. No te metas en esto —ordenó un tercero.
Apunté a los pies de aquellos hombres y disparé. Rocé en el muslo al más robusto del grupo.
—He dicho que nadie va a tocarla. Largaos de mis tierras. Quien vuelva a meter sus narices en esta granja se quedará sin pasos para volver con su familia: le llenaré las tripas de hierro de escopeta hasta cansarme. ¿Está claro?
Los hombres se miraron unos a otros. Me estudiaron. Sopesaron mis intenciones. Y al fin bajaron los brazos, se volvieron de espaldas a mí y se largaron despacio, a regañadientes.
—¡Estás loco! —me gritó uno de ellos— ¡Nos condenarás a todos! ¡Mátala antes de que sea demasiado tarde!
Cuando se alejaron por el camino, me acerqué a la djiny le quité la cadena del tobillo izquierdo. Le habían arrancado su raída capa y en cueros esplendía como un ángel apaleado y trémulo. Su cuerpo pagano y joven olía a frutas ácidas y estaba cubierto de hematomas. Era un ser tan hermoso, desvalido y distante que me estremecí. Recogí la capa del suelo y la arropé con ella. La djin me contempló durante un rato con sus enormes ojos color tierra, me rozó la mejilla con sus dedos delgados y dijo algo en su idioma, imposible de pronunciar para nosotros. Yo acaricié con ternura su lacia cabellera roja, la abracé por encima de los hombros y la conduje hacia casa. Esta vez ella se dejó hacer y entró sin oponer resistencia.
—Vamos a desinfectarte las heridas. No tengas miedo —le susurré aunque ella no pudiera entenderme.
La djin durmió en mi cama y yo en el sofá del piso de abajo, con una escopeta cargada y apoyada en la alfombra.
Antes de una semana, los cinco hombres que habían acudido a mi granja a por la djin estaban muertos. Enfermaron los cinco. Padecieron fiebres altas y llagas purulentas les tomaron los cuerpos. Perdieron el cabello y los dientes en unos pocos días, y la lengua se les puso de un azul casi violeta hasta que expiraron entre dolores imposibles.
Muchos de sus familiares se contagiaron de aquella peste y sufrieron el mismo destino. Los maizales de los campos comunes se echaron a perder, las bestias domésticas se vieron diezmadas por aquella misteriosa y terrible enfermedad, las huertas de mis vecinos se agostaron, las aves dejaron de sobrevolar la comarca… Yo no quería aceptarlo. Negaba cualquier relación entre la djin y aquello. Me había enamorado hasta los huesos de aquel desprotegido ser extraterrestre. Estaba ciego, imbécil de amor. Entonces llegaron las tormentas de tierra.
Se presentaron de pronto. Sin previo aviso. Una mañana. Clavé con prisas maderos a las persianas y a las puertas para que soportaran las embestidas del viento. Fijé con gruesas tablas la portezuela trasera desde dentro de la cocina. El vendaval duró cerca de cuatro semanas. Las ráfagas de viento y tierra azotaban la casa y la hacían temblar. Pronto la arena que los huracanes arrastraban desde el sur barrió los caminos y los pastos y rodeó la casa hasta cubrirla más de medio metro. A la segunda noche nos quedamos sin suministro eléctrico y a la semana comprobé que la línea telefónica también se había cortado. Cada año era igual y luego los campesinos teníamos que pasar las dos máquinas quitatierras de las que disponíamos en la comarca, levantar los postes caídos del tendido eléctrico y reparar los desperfectos en nuestras granjas. Para mí, sin embargo, aquellas semanas, incomunicados del resto del planeta, fueron las más felices de mi vida.
La djin ya no me rehuía y comíamos en la misma mesa. A veces me decía alguna frase incomprensible o me rozaba con su mano o se quedaba largo rato estudiando mis ojos y las facciones de mi cara. A la tercera noche me despertó al tumbarse junto a mí. Se metió bajo las mantas en el sofá donde yo dormía. Estaba helada. Era como un animal que buscaba mi calor. La abracé contra mí y volví a conciliar el sueño.
Cuando desperté, ella aún dormía. Sentí su carne tibia contra la mía, aspiré el perfume afrutado de su nuca. La acaricié despacio, rincón tras rincón, vértebras abajo, mientras el vendaval oscurecía el mundo afuera y el deseo iba embriagándome. Ella abrió de pronto sus ojos extraterrestres. Su respiración se agitó. Frotó su espalda contra mí como si estuviéramos en celo. La desvestí de su capa y ella me tomó con aspereza. Me arañó la espalda y me mordió como una perra muerde a un perro cuando trata de montarla. Me hizo sangre con sus dientes en el hombro. Como un animal salvaje saltó sobre mí y me montó hasta saciarse. Al terminar, quedamos rendidos y tirados en silencio durante minutos. Luego la escuché reír por primera vez. Y acabé contagiado por su risa. Tal vez era la única vez en que la djin y yo fuimos una misma cosa. Quizás fueron los únicos instantes en que nada nos diferenciaba a los ojos de un lagarto o de un perro. Sería sobrecogedora aquella escena a la vista de un ratón de campo; imaginaos: dos mamíferos riendo en aquel sofá, dos cuerpos que tiemblan en pequeñas convulsiones mientras emiten ese sonido alegre que parece alumbrar desde sus bocas toda la habitación.
A partir de entonces dormimos juntos en la cama del piso superior y nos amamos desde dos universos diferentes que apenas se tocaban sino por breves instantes.
Fueron dos semanas magníficas, hasta que enfermé. La herida que la djin me había infligido de un mordisco la primera vez que nos acostamos juntos no cerraba. Era una herida pequeña y superficial, pero se tornó fea y purulenta. Hedía a carne podrida. Pronto me aparecieron manchas y llagas por todo el cuerpo y me subió la temperatura hasta casi delirar. Recuerdo que temblaba de fiebre y que me dolían los huesos por dentro como si fueran de cristal y el más mínimo movimiento pudiera quebrarlos. A las tres semanas ya no lograba incorporarme de la cama. En mis delirios no dejaba de escuchar la canción que la djin tarareaba la tarde en que la encontramos hecha un ovillo entre los maizales. Me estaba volviendo loco. Me moría lentamente.
Cuando la época de las tormentas de arena pasó, quedó la tierra amontonada y regresaron a por la hembra de djin los hombres de las granjas vecinas. Eran apenas diez. Los únicos supervivientes a la pandemia que la djin había desatado en la comarca. Se acercaron armados de escopetas, rifles y machetes. Yo ya estaba muy enfermo y apenas podía moverme. Al tragar saliva parecía que bebía cristales machacados. La fiebre no me dejaba ni respirar sin que el dolor me clavara sus agujas.
—Venimos a por ella —gritaron al echar abajo la puerta y subir a las habitaciones—. Venimos a acabar con todo esto de una vez. ¿Dónde la escondes?
No me quedaban ni siquiera fuerzas para responder.
—Es un cadáver —murmuró alguno de ellos al verme.
Otro dijo:
—Vamos a la buhardilla. Debe de estar allí. Es lo único que queda por registrar.
La djin les sorprendió de pronto en la escalera que daba al desván. Se hallaba totalmente desnuda y con una de mis escopetas de repetición en las manos. La escuché tararear su funesta tonada y los hombres quedaron paralizados de horror ante tanta belleza. La djin descerrajó dos cartuchos sobre el hombre más cercano, casi a quemarropa, y lo lanzó de espaldas contra el suelo. Los otros campesinos huyeron despavoridos. Para nunca volver.
Durante largas jornadas, la djin se ocupó de mí. Me acariciaba el cabello con ternura, me aplicaba compresas de agua fría en la frente para bajar la fiebre. Pero yo no mejoraba. A veces la escuchaba llorar mientras me abrazaba y, al fin, una noche cualquiera, la djin se sacrificó por mí; decidió dar su vida para que yo viviera. Se ahorcó con una soga gruesa en el olmo seco del patio. Y allá se quedó la djin, con su cuerpo tostado y delicioso balanceándose en el viento. Con sus ojos gigantes y agranatados abiertos para siempre. Con su cuello roto. Allí permaneció durante días, custodiando la nada, observándola de cerca, palpándola con sus manos delicadas y ausentes, de cadáver, defendiéndola del ser. Porque la nada habita tras las grandes y también las pequeñas cosas, tras cada objeto y brizna de hierba; escondida, asustada, avergonzada de amar lo que sí es, lo que existe al otro lado de ella.
Yo me fui recuperando lentamente de aquella enfermedad virulenta. Cuando me sentí con suficientes fuerzas salí al patio, descolgué a la mujer del árbol, cavé sobre la tierra lo que quedaba de tarde y enterré bajo la mortecina luz de los tres soles ponientes a la última djin del planeta Bójum.
Lloré bajo la Vía Láctea el resto de la noche a la única mujer que amé en mi vida.
No sabía su nombre.
Ni siquiera éramos de la misma especie.

Impecable. Sencillamente maravilloso. Me ha intrigado, atemorizado y conmovido por igual. Si sacamos la palabra djin y colocamos alguna otra que entrañe un ser humano considerado extraño y peligrosamente, incomprendidamente diferente al resto, todos podemos identificarnos con el narrador. O con ese ser. Bellísimo relato. Muchas gracias por compartirlo.
Totalmente de acuerdo contigo, Julieta. Además, en la era actual, en que por fin nos damos cuenta de que el ser humano no es el centro de la creación sino uno más en su complejo ecosistema, este relato cobra otra dimensión ambiental simbólica.
Te engancha tanto como LA Djin al protagonista. Me ha encantado, y me gusta muchísimo como está escrito, gracias