(Extracto de la novela Um Saad)
Gasán Kanafani
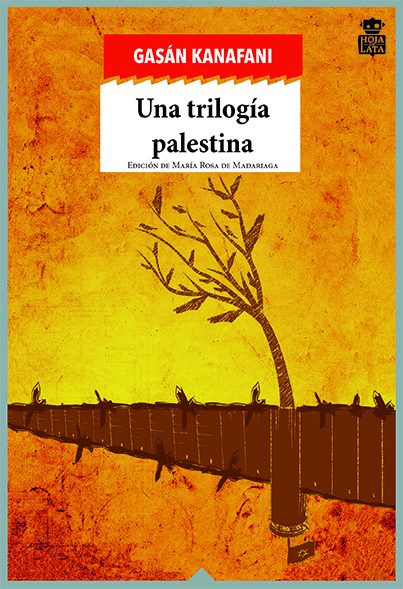
Extracto de la novela Um Saad,
publicada en árabe en 1969 y
traducida al español como parte de Una trilogía palestina
© del texto original en árabe:
Anna Kanafani
© De la edición en español:
Editorial Hoja de Lata, 2015
(quinta reimpresión en junio de 2021)
© de la traducción:
María Rosa de Madariaga, 2015
© de esta edición digital:
LíbereLetras, 2024
bajo licencia CC-BY-NC-SA
© de la imagen inicial (portada de Una trilogía palestina):
Mohammed Hassona, 2014
Diseño web:
Eduardo Gayo López
La sonrisa le llenaba todo el rostro. Nunca la había visto así. Después de poner sus miserables fardos en un rincón, exclamó:
—Saad ha venido.
Fuera, los ruidos que llegaban de la calle anunciaban fiesta. Dio una vuelta por la habitación y después se sentó como de costumbre, con las manos cruzadas sobre el pecho, con esa manera tan suya que daba la impresión de que abrazara algo estrechamente. Ante mí, veía brillar los ojos de Saad detrás del fusil. Venía cubierto de tierra después de muchas noches de ausencia.
Pregunté a Um Saad1:
—¿Hace ya un año que se fue?
—Todavía no. Hace nueve meses y medio. Llegó ayer.
—¿Va a quedarse?
—No. Le cosieron el brazo, una bala le…
Se remangó la manga del traje y me mostró cómo la bala le había atravesado desde el codo hasta la muñeca. Al ver aquel brazo sólido, moreno como el color de la tierra, comprendí que las madres pudieran echar al mundo hijos combatientes. Me pareció advertir la cicatriz de una vieja herida, casi imperceptible, que le iba desde el codo hasta la muñeca.
—¿Tú también?
—¿Yo? Ah, sí, es una vieja herida, de los tiempos de Palestina… Fue un día que un zorro me robó una gallina. Conseguí atraparlo debajo de un alambre de espinos y le retorcí el pescuezo, pero me lastimé el brazo en la alambrada.
—¿Y Saad?
—Volverá cuando tenga curada la herida.
Me di cuenta de que había dicho «volverá» y no «se irá». No me paré demasiado a pensar en ello. Um Saad me había enseñado hacía tiempo cómo el exiliado crea sus palabras y las introduce en su vida lo mismo que la reja del arado penetra en la tierra.
—¡Que Dios lo guarde! Lleva el brazo como si llevara una condecoración. Parece que ya es el jefe del comando y que no hacen más que preguntarle: «¿Pero Saad, por qué tan aprisa?». Siempre está en primera línea. Yo le dije: «Se ve que eres hijo de tu padre».
—¿Lo echaste mucho de menos?
—¿A quién? ¿A Saad? ¡Que Dios lo proteja! Me abrazó solo un segundo. Entonces fui y le dije: «Vaya, Saad, ¿no das un beso a tu madre después de tanto tiempo sin verla?». ¿Sabes lo que me contestó?: «Pero si te vi allí». Y se rio.
—¿Cómo que te vio allí?
—Ya verás. Me contó que estuvo en Palestina. Había caminado mucho con cuatro de sus compañeros en dirección oeste, muy cerca del país. Después se escondieron en los campos. No entendí por qué. Hablaba y yo lo miraba a los ojos con admiración, ¡pero qué muchacho!, ¡qué muchchos todos ellos!, y me decía para mis adentros: estuvo allí, entonces estuvo allí. Lo que no entendía era por qué tuvieron que esconderse en los campos… Dijo que él y los otros…
Llovía a cántaros y tenían hambre. Cuando cae una lluvia de plomo parece que se siente un olor como el del pan. Eso dice Saad. Estaban rodeados y decidieron quedarse calladitos en su escondrijo pensando que el cerco solo duraría unas horas. Pero duró varios días, hasta que ya estaban muertos de hambre. Por último, no tenían más que dos posibilidades: permanecer escondidos soportando aquel suplicio que no sabían cuándo terminaría, o bien que cada uno de ellos, por su cuenta, se aventurara a llegar a la aldea más próxima. La elección era difícil, así que decidieron esperar a la tarde para decidir lo que harían.
Más tarde, sería mediodía cuando Saad dijo, de pronto, a sus compañeros: «Ahí está, miradla, esa que llega es mi madre». Los hombres miraron el camino angosto que serpenteaba la colina y vieron a una mujer que venía hacia ellos vestida como una campesina, con un largo traje negro, y que llevaba un hato en la cabeza y unas ramas en la mano. Les pareció que era una mujer ya mayor, de la edad de Um Saad, alta de estatura y fornida como ella. En medio de un silencio mortal solo se oía, como un susurro, el crujido de los guijarros bajo sus pies descalzos.
Uno de los cuatro lo increpó:
—¿Tu madre? Pero si tu madre está en el campo2, imbécil… El hambre te ha nublado la vista.
—No conocéis a mi madre… Siempre me sigue a todos los sitios. Y os digo que esa es mi madre.
La mujer llegó junto al lugar donde estaban escondidos, tan cerca de ellos que podían oír el roce de su largo traje bordado de rojo. Saad la miraba oculto tras los zarzales y de pronto la llamó:
—¡Mamá, mamá!
La mujer se detuvo un instante y recorrió con la mirada los campos silenciosos. Mientras tanto, los otros la observaban mudos. Uno de ellos agarró a Saad por el brazo y se lo apretó para advertirle que tuviera cuidado. Un segundo, otro. La mujer parecía extrañada, pero al fin prosiguió su camino.
Había dado dos o tres pasos cuando Saad volvió a llamarla:
—¡Mamá, contéstame!
Otra vez se detuvo y miró en torno a ella, extrañada. Al no ver nada, se quitó el hato de la cabeza y lo puso en el suelo con las ramas encima. Después, con las manos en las caderas empezó a buscar en los zarzales.
—¡Estoy aquí, mamá!
La mujer se volvió hacia el lugar de donde había salido la voz y al no ver a nadie se agachó, agarró una rama, le arrancó las hojas y avanzó dos pasos en dirección a ellos. Después se detuvo y exclamó:
—¿Por qué no sales y te muestras?
Los hombres miraron a Saad, que vaciló un instante. Después se colgó el fusil del hombro y se acercó despacio a la mujer:
—Soy Saad, mamá. Tengo hambre.
La campesina soltó la rama que llevaba en la mano y miró atónita a aquel muchacho surgido de aquellos zarzales que descendía hacia ella vestido de caqui con el fusil al hombro. Mientras Saad se acercaba a la mujer, los otros apuntaban con las armas, dispuestos a disparar.
—El enemigo te hace pasar hambre, hijo mío… Ven, ven con tu madre.
Saad se acercó un poco más, ya confiado, con el fusil colgado del hombro, descuidadamente. Cuando estuvo junto a ella, la mujer abrió los brazos y lo estrechó entre ellos.
—¡Querido mío, hijo mío, que Dios te guarde!
—Mamá, queremos comer.
Se agachó y le entregó el hato. En aquel momento vio que la mujer tenía los ojos llenos de lágrimas.
—¡Por Dios te lo ruego, mamá, no llores!
—¿Hay contigo otros muchachos? Dales de comer. Al atardecer volveré y os dejaré algunas provisiones al borde del camino… ¡Que Dios os guarde, hijos míos!
Saad volvió junto a sus compañeros llevando algo de comida. Ninguno de ellos advirtió en él el menor signo de asombro. Después de comer, uno de los muchachos sugirió:
—Cambiemos de sitio. A lo mejor trae consigo a los soldados.
Pero Saad no quiso atender a aquellas razones. Al cabo de unos instantes, replicó:
—Es mi madre, lo habéis visto vosotros mismos, ¿cómo va a traer a los soldados?
Al caer la tarde, la mujer volvió y dejó algunas provisiones. Lo mismo hizo al día siguiente, al amanecer. Cada vez, Saad la esperaba detrás de los matorrales:
—¡Que Dios te bendiga, mamá! Y todos oían que ella respondía:
—¡Que Dios te guarde, hijo mío!
Um Saad prosiguió su relato:
—Esa mujer les dio de comer durante cinco días… Saad me contó que ni una sola vez había llegado tarde, ni siquiera una hora. Hasta que levantaron el cerco. Aquel día llegó y después de dejar provisiones, le dijo: «Ya se fueron los soldados… ¡Buena suerte!».
Um Saad permanecía con las manos sobre el pecho como si abrazaran a alguien estrechamente.
—Saad dice que me vio allí. Si no hubiera estado allí para darle de comer, se habría muerto de hambre, y si no hubiera rezado tanto por él, lo habría matado esa bala que le atravesó el brazo.
Se puso en pie y toda la habitación se inundó de olor a campo, ese campo en el que Saad se había emboscado como si estuviera rodeado de un escudo.
—Volverá cuando se le haya cerrado la herida. Me dijo que no me preocupara por él, que él me veía allí siempre… ¿Qué quieres que le diga? Le dije: «¡Que Dios te acompañe y te guarde!».
Se volvió. Dio un paso, dos, y de pronto, me oí a mí mismo llamándola:
—¡Mamá!
Se detuvo.
Notas
- El nombre de la protagonista de esta novela de Kanafani, Um Saad, significa, literalmente, «madre de Saad». En muchos países árabes, particularmente de Oriente Medio, es tradicional llamar a las personas casadas y con hijos, no por el nombre que les dieron al nacer, sino con trato de respeto de Abu (padre de…) o Um (madre de…), seguido del nombre del primogénito (nota adaptada a partir de otra nota de María Rosa Madariaga en Trilogía Palestina). ↩︎
- El personaje se refiere a un campo de refugiados en el Líbano. ↩︎
